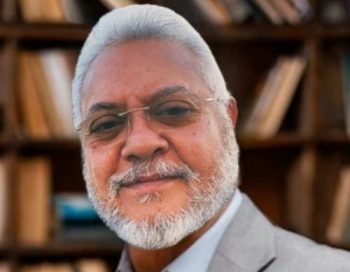Opinion
Teoría de la elección pública y la realidad política en RD
POR LUIS M. GUZMAN
La Teoría de la Elección Pública, formulada por James M. Buchanan y Gordon Tullock, aplica el análisis económico a la política. Sostiene que políticos, burócratas y votantes actúan por interés propio, buscando maximizar beneficios personales como poder, ingresos o seguridad, más que el bien común.
Este enfoque, denominado “política sin romanticismo”, explica por qué surgen prácticas como el clientelismo y la corrupción. En países con instituciones frágiles, como República Dominicana, estas dinámicas son particularmente evidentes y persistentes.
Las leyes dominicanas, como la 15-19 sobre régimen electoral y la 33-18 sobre partidos, establecen reglas claras para garantizar equidad y transparencia. Sin embargo, su aplicación es parcial y selectiva, lo que permite que actores políticos manipulen vacíos legales.
La Junta Central Electoral, aunque se proclama independiente, ha sido cuestionada por su cercanía al poder. Esta debilidad normativa y de control genera incentivos para que los políticos busquen ventajas personales en lugar de servir al interés público.
Desde esta perspectiva, el clientelismo es un comportamiento racional. Para asegurar apoyo electoral, los políticos intercambian recursos estatales por votos. Programas sociales, empleos públicos y obras focalizadas se usan como herramientas de control político.
Para el votante, aceptar estas prebendas puede parecer lógico si el costo de informarse es alto y el impacto individual del voto es mínimo. Este fenómeno fortalece estructuras patrimonialistas, creando una democracia más transaccional que programática.
Otro elemento clave es el uso de la nómina pública con fines electorales. Ministerios, alcaldías y otras instituciones son llenadas de activistas y familiares sin funciones reales. Este patrón refleja lo que la teoría llama “búsqueda de rentas”: se utiliza el aparato estatal para extraer beneficios, no para servir a la colectividad. La ausencia de un servicio civil profesional perpetúa esta lógica, generando un Estado ineficiente y capturado por intereses partidarios.

Transfuguismo
El transfuguismo político es otra evidencia del predominio de intereses particulares. Cambios de partido, alianzas contradictorias y pactos oportunistas se explican como estrategias para mantener cuotas de poder. Estos movimientos, aunque legales, minan la confianza pública y desdibujan los programas ideológicos. Según el Public Choice, estas acciones no son anomalías, sino respuestas racionales a un marco institucional que no penaliza la incoherencia ni recompensa la integridad política.
Las reformas constitucionales ilustran la manipulación de las reglas del juego. La modificación de 2015, que permitió la reelección de Danilo Medina, no fue fruto del consenso ciudadano, sino de cálculos partidarios en el Congreso.
Buchanan advertía que las constituciones deben establecer límites creíbles para evitar abusos. En República Dominicana, la facilidad para alterar la Carta Magna evidencia incentivos orientados a beneficios personales y no a la estabilidad institucional.
Los organismos de control son otro punto débil. Instituciones como la Cámara de Cuentas y la Procuraduría han sido acusadas de actuar bajo presiones políticas. Esto reduce su capacidad de fiscalización y genera impunidad.
Si los órganos que deberían vigilar el poder están subordinados a él, se elimina un componente esencial de los contrapesos democráticos. La teoría de la elección pública advierte que sin incentivos y sanciones reales, las normas se vuelven meros símbolos.
Las elecciones en República Dominicana suelen estar marcadas por compra de votos, financiamiento opaco y manipulación mediática. Aunque las leyes prohíben estas prácticas, las sanciones son escasas. Este desequilibrio entre beneficios y costos explica por qué persisten.
Desde la lógica de Public Choice, actuar ilícitamente es racional cuando la probabilidad de castigo es baja. Como resultado, los procesos electorales se convierten en competencias desiguales, afectando la legitimidad democrática.
Los partidos minoritarios, que deberían enriquecer el debate político, suelen funcionar como bisagras en negociaciones coyunturales. Su apoyo se intercambia por cargos o contratos, no por afinidad programática.
Este comportamiento refleja la teoría de “coaliciones mínimas ganadoras”, donde el objetivo no es gobernar mejor, sino obtener beneficios específicos con el menor esfuerzo. Así, el Congreso se convierte en un mercado político antes que en un espacio deliberativo.
La ciudadanía dominicana responde a este sistema con pragmatismo. Muchos votantes priorizan beneficios inmediatos, como subsidios o empleos, sobre proyectos de largo plazo. Esta racionalidad refuerza el clientelismo, pues legitima la lógica del intercambio.
El ideal democrático de participación informada y activa queda relegado ante un modelo donde la política se percibe como negocio privado. Romper esta dinámica requiere cambios en los incentivos que hoy la sostienen.
Para revertir estas tendencias, se necesitan reformas estructurales. Fortalecer la independencia de la JCE, aplicar sanciones efectivas por violaciones a la ley electoral, transparentar el financiamiento político y profesionalizar el servicio civil son pasos imprescindibles.
También se requiere educación cívica para reducir la ignorancia racional y fomentar la exigencia ciudadana. Sin estos ajustes, la democracia seguirá vulnerable a la captura por actores que privilegian el interés propio.
La Teoría de la Elección Pública ofrece una lente clara para entender la política dominicana. Más que fallas individuales, existen incentivos estructurales que fomentan comportamientos oportunistas.
Cambiar la cultura política implica rediseñar esas reglas y crear instituciones que premien la integridad y castiguen la corrupción. Solo así se logrará una democracia donde lleguen los más capaces y no simplemente los más ambiciosos.
jpm-am
Compártelo en tus redes:
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.